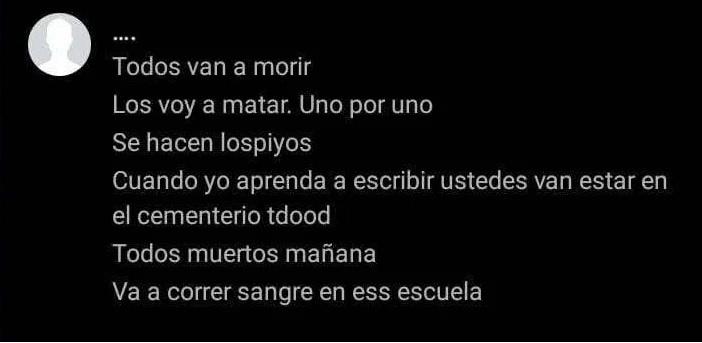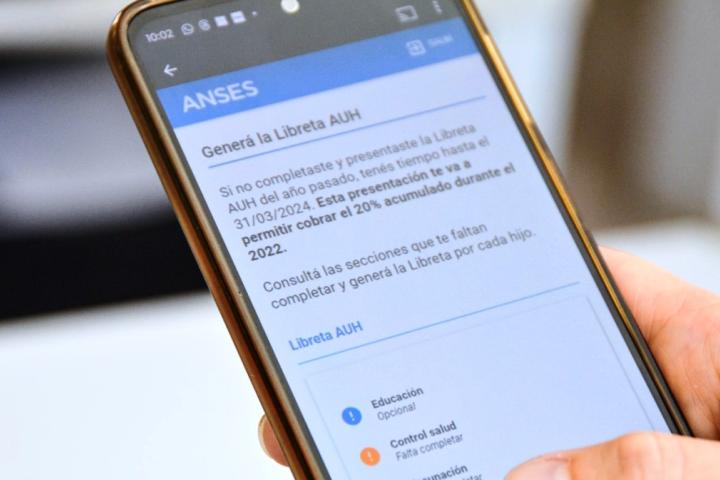El campeón imperfecto
Me sigo preguntando por qué funciona todo esto. Por qué lo festejé, por qué me emocioné. Me impresiona la eficacia de un reflejo viejo: la patria, esa pelotudez, en su versión más tonta -un equipo de fútbol-, todavía funciona. Lo siento, lo disfruto.

Columna publicada en el sitio del escritor cháchara.org
Qué raro darte cuenta, de pronto, de quién sos. Qué raro tener que aceptar que a las cuatro de la mañana, solo, lejos, un triunfo de ese equipo mediocre de ese país cocorito te puede emocionar así. Que podés ponerte muy nervioso cuando faltan diez o doce, que podés gritar –solo, lejos, cuatro de la mañana– cuando el uruguayo toca el pito, que se te puede correr la lagrimita viéndolos festejar, que podés incluso sonreírte cuando, necios como siempre, gritan contra los putos periodistas la puta que los parió. Qué raro darte cuenta de que no sos el que creías. Pero es cierto que deberías haberlo aprendido hace mucho y no aprendés. Por eso, supongo, seguís mirando fútbol.
El partido, faltaba más, fue malo. En general los partidos de la Copa América fueron mayormente malos: quiso el destino, cruel como siempre, que esta copa se jugara al mismo tiempo que la Euro; se hizo demasiado fácil comparar. Y las comparaciones, sabemos, son odiosas. Allí donde el fútbol europeo es atildado, dinámico, casi fino, el sudaca es cada vez más enredado, más barroso. Allí donde el europeo intenta la creación de cierta belleza, el sudaca solo quiere ganar. Está claro: lo que importa es ganar; lo demás son tonterías. Y entonces cualquier recurso vale –y se les nota demasiado.
(¿Alguien se acuerda de cuando pasaba lo contrario? ¿Cuando el fútbol europeo era trabajo, el laborioso cumplimiento de una obligación, y el sudamericano, juego, fiesta? ¿Cuando nuestros futbolistas eran tanto mejores que esos grandotes toscos?)
Así que el partido, decíamos, fue malo. A los quince minutos ya había habido quince fouls, un par de brasileros mostraban sus pantalones desgarrados y nadie había pateado al arco todavía.
Y el primero que lo hizo hizo un gol: a los ’21, De Paul que tira un pelotazo de 70 metros, el brasileño Lodi que falla el rechazo y el suplente Di Maria que la controla y define perfecto por encima del arquero. La Argentina ya había hecho su golcito inicial y, según su costumbre, se disponía a dejar de jugar. Todo un país clamaba, por una vez aunado, la hora referí.
(Un país pedía la hora referí y once jugadores, que sabían que faltaba mucho todavía, querían “hacer tiempo”. En general el tiempo se hace solo, es tan autónomo; en el fútbol, en cambio, el tiempo se puede hacer, y hacerlo es perderlo. Si tuviera los datos me quedaría más tranquilo, pero estoy casi seguro: el tiempo de juego efectivo promedio de los partidos euro debe ser por lo menos un 50 por ciento más que el de los americanos. Allí donde el mérito euro consiste en jugar lo más posible, el mérito sudaca está en jugar lo menos –si jugar menos te ofrece la esperanza del triunfo.)
Los argentinos querían que se acabara pronto; los brasileros no sabían qué querían. Su equipo se debatía sin timón, porque su diez no es un timonel sino una prima donna, y caracoleaba y revoleaba y firuleteaba como nadie sin resultarle útil a nadie. Así que la primera vez que Brasil pateó al arco fue en el minuto 52 y fue gol, pero un lineman valiente lo anuló –con justicia. En ese momento la Argentina parecía desbordada, aguantando a fuerza de fouls y pelotazos a cualquier lado, ya sin la pelota. No duró mucho. Pronto Brasil también empezó a confundirse y el único sobresalto argento fue ese tiro confuso que el arquero Martínez, espléndido, rechazó muy tapado.
De ahí en más el peligro fue escaso. Hubo, como es lógico, peleítas y pérdidas de tiempo –había que hacerlo–, algunos pelotazos, y la jugada que debería haber sido el estandarte de este campeonato y no lo fue. Esta copa, lo sabemos, debía ser la demorada revancha de Leo Messi. Messi es un jugador absolutamente incomparable; Messi lleva muchos años sin ganar los campeonatos importantes, los partidos importantes; Messi, además, lleva uno o dos años sin terminar bien la mayoría de sus jugadas. Esas que antes eran casi infalibles, ahora faliblan sin parar. Pero en esta copa encontró un modo nuevo: en esta copa –y esta noche más que nunca– el capitán argento consagró su nueva función de recuperador y soporte moral. Esta noche no consiguió terminar ni una jugada pero corrió contrarios y peleó muchas pelotas y nunca se dio por vencido y gritó y alentó y dejó tan claro que quería. Y en esa jugada, la que debería haber sido, terminó de redondear su nueva imagen: con una maniobra perfecta le dejó la pelota a De Paul, recibió su devolución solo frente al arquero y quiso ser Messi: quiso sentarlo de un amague, lo sentó y, cuando tenía que empujarla, se resbaló y se fue de culo al piso.
Otra vez no pudo terminarla, pero diez minutos después se terminó el partido, la Argentina ganó, el Maracaná se derrumbó pero no tanto, los muchachos saltaban, el capitán se abrazaba con todos y con todo. Es curioso: ahora que no es perfecto, gana. Quien quiera ver en eso una lección, que se joda. Son casi las cinco de la mañana; pronto va a amanecer aquí en Madrid y yo me sigo preguntando por qué, cómo funciona todo esto. Por qué lo festejé, por qué me emocioné, por qué por qué. Me impresiona la eficacia de un reflejo viejo, de un reflejo que la razón rechaza. La patria, esa pelotudez, en su versión más tonta –un equipo de fútbol–, todavía funciona. Lo siento, lo disfruto.