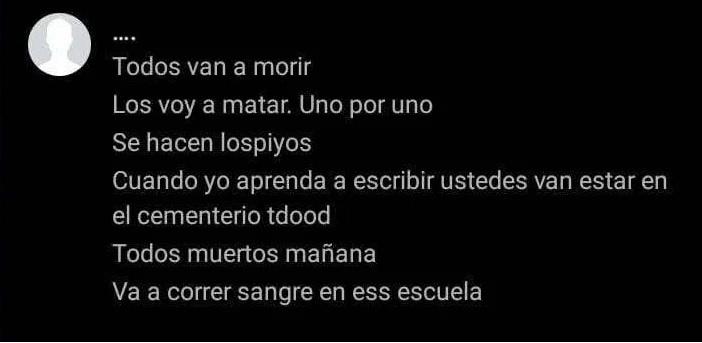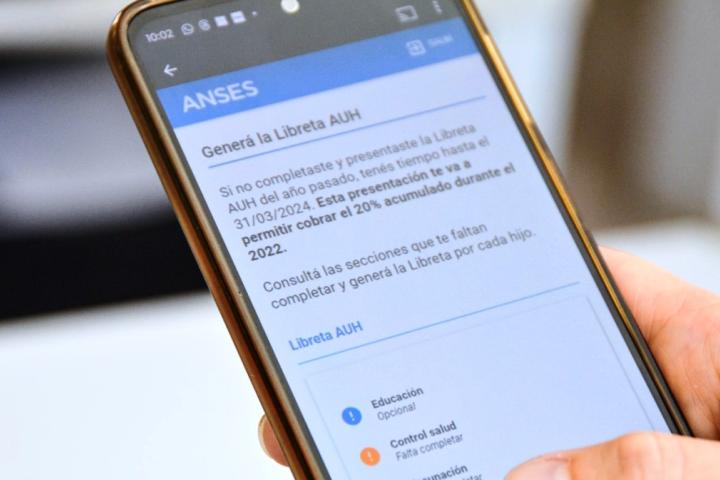Tocando fondo
Muchos tienen la sensación de estar en el fondo pero no tocarlo: como si el fondo no tuviera fondo, como si nunca se llegara al fin de la caída.

Y entonces de pronto Paco Ibáñez me dice que estamos tocando fondo. ¿O sería Gabriel Celaya? No lo sé, miro alrededor, me desoriento. La explicación es simple, sin embargo: mi iTunes tiene más de diez mil canciones. Algunas vienen del pleistoceno; otras, de mi precámbrico particular; unas pocas son de años atrás –y las tengo siempre en random, para que broten y sorprendan. Y ahora, sin decir agua va, aparece en el altoparlante la voz cascada del valenciano Francisco Ibáñez Gorostidi (a) Paco Ibáñez, cantando, desde las profundidades de 1967, aquel poema que el vasco –ingeniero, poeta, comunista– Rafael Gabriel Juan Múgica Celaya Leceta (a) Gabriel Celaya tituló La poesía es un arma cargada de futuro. Y me impresiona volver a oír esas palabras, escuchar esas palabras de otros tiempos.
Me impresiona el arma, por supuesto, cargada de futuro: la idea tan desprestigiada de que un arma –así fuese la poesía– sería la solución. Y que ese arma pudiera ser –también– la poesía: “Poesía para el pobre, poesía necesaria/ como el pan de cada día”. Siempre y cuando fuera una poesía que renegara del firulete, por supuesto: “Maldigo la poesía concebida como un lujo/ cultural por los neutrales/ que, lavándose las manos, se desentienden y evaden./ Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse”, decía, y que, por lo tanto, “porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan/ decir que somos quien somos,/ nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno”. Y entonces sí, por fin lo proclamaba: “Estamos tocando el fondo”, y repetía: “estamos tocando el fondo” –y otra vez.
Esas palabras, tan inesperadas, fueron todo un viaje en el tiempo –y en el espacio y en la imaginación y en la nostalgia y el alivio– pero lo que más me impresionó fue ese regodeo, esa repetición gustosa de la idea de que estaban tocando fondo. Ellos, tocando fondo, fue toda la sorpresa: en esos años, que a la distancia parecen el momento de mayor esperanza que vivieron muchos millones en el último siglo, ¿también aparecía esa sensación de tocar fondo?
Perplejo un rato, me conformo con clichés: que todas las sociedades, en casi todo momento, tuvieron esa sensación; que todos los poetas, todo el tiempo, la tuvieron, y cosas como esas. Hasta que se me aparece una respuesta que me sugiere algo: que tocar fondo, en 1967, era el gozo de saber que no caerías más, que ya habías completado el camino necesario para que todo se diera vuelta de una vez por todas. Era la condición necesaria –y casi suficiente– para eso que en esos años existía e insistía: la revolución, la esperanza de que todo empezaría a ser espléndido tras un pequeño esfuerzo más, tras tocar fondo.
Eso, comparado con estos días en que muchos tienen también la sensación de estar en el fondo –más que hundidos– pero no tocarlo: como si el fondo no tuviera fondo, como si nunca se llegara al fin de la caída. Y entonces sospecho –una vez más– que todo el problema es el futuro: que sentirse en el fondo es casi gozo cuando crees que esa es la condición para empezar el camino ascendente, que a partir de allí todo será subir y remontar y alcanzar esa meta que imaginas allá adelante, allá arriba.
Por eso, hoy, llegar a un fondo no supone esperanza: no imaginamos esas metas. Ya lo he dicho, voy a repetirlo: vivimos tiempos sin futuro. Lo cual no quiere decir que no lo tengan, porque todos lo tienen; significa que no conseguimos pensar uno que podamos desear, que valga la pena de pelear por él.
Estamos en uno de esos períodos en que el proyecto anterior se quebró y todavía no aparece el siguiente. Esos momentos existen, han existido a lo largo de la historia; son más frecuentes y más largos que lo que alguien nacido a mediados del siglo XX, en pleno esplendor de un proyecto de cambio, podía suponer.
Así, siempre hubo épocas que desean su futuro y otras que lo temen. Lo desean las que tienen un proyecto que apasiona a muchos, como fueron la república en el siglo XIX o el socialismo en el XX. Son momentos que te ofrecen una especie de mañana venturoso que sus creyentes esperan alcanzar lo antes posible. Ahora no tenemos ese mañana. No por falta de necesidad, no por falta de ganas, sino de ideas: todavía no hemos sido capaces de imaginar cómo sería esa sociedad más justa, más equitativa, más vivible que mejorará la actual. Entonces imaginamos el futuro como un estiramiento infinito del presente, un siempre igual empeorado gradualmente por su propio deterioro: el futuro ya no se vuelve un objeto de deseo sino de temor, porque todo lo que puede traer es decadencia.
Vivimos tiempos asustados, defensivos. Vivimos preocupados por la degradación de nuestras condiciones de vida, por la falta de incentivos, por la pérdida de empleos, por el exceso de personas, los gobiernos brutos, la destrucción del medio ambiente. Vivimos peleando contra, casi nunca a favor. Vivimos preocupados porque no tenemos dónde ir: no tenemos un futuro adónde ir.
El futuro amenaza:
la amenaza ecológica, la amenaza
poblacional, la amenaza
política, la amenaza
bacteriológica incluso
últimamente, la peste
como síntesis
de un futuro cada vez
más presente, menos
deseo que terror.
Vivimos tiempos sin futuro: donde todos los cambios que conseguimos imaginar para las próximas décadas son meramente técnicos. La base del capitalismo es la creencia en el poder de la técnica: que solo podamos pensar en ese tipo de cambios es el mayor triunfo de su idea.
Imaginamos –intentamos imaginar– un mundo con inteligencia artificial, territorios virtuales, robots omnipresentes, automóviles automóviles, vidas alargadas, pero asumimos que el capitalismo de mercado sigue y sigue y la democracia de delegación sigue y sigue y que, si acaso, los podría interrumpir algún apocalipsis. Nos resulta más fácil imaginarnos el fin del mundo que el fin del capitalismo. Como no hay nada que lo reemplace, nos hemos resignado a creer que este sistema durará para siempre. Y nunca hubo nada que durara para siempre: las cosas cambian y se acaban y cambian
y se acaban y
alguna vez tocamos
el fondo o lo que sea que eso sea:
el momento en que sabemos
para qué
vale la pena patalear o incluso
usar armas
como la poesía.
Ese momento que siempre está
un poco más allá; ese momento
por el que sí vale la pena, ese momento
que a veces se diría solo pasado. Ese momento
que habrá que imaginar.
La canción no era tan buena, la nostalgia tampoco, la voz una caricia áspera. Sí, aunque no parezca estamos tocando el fondo, como siempre. Solo que, cada vez, tocarlo puede ser el principio o el fin de algo distinto.