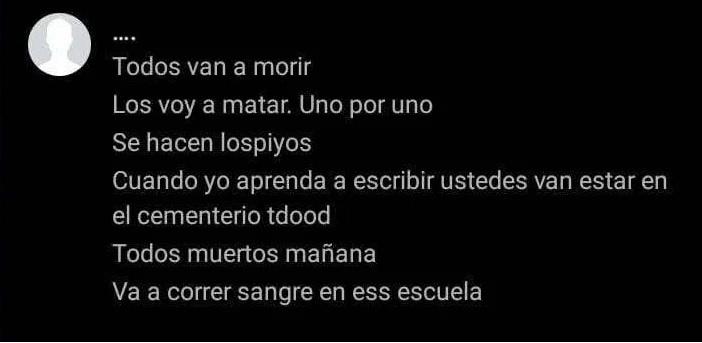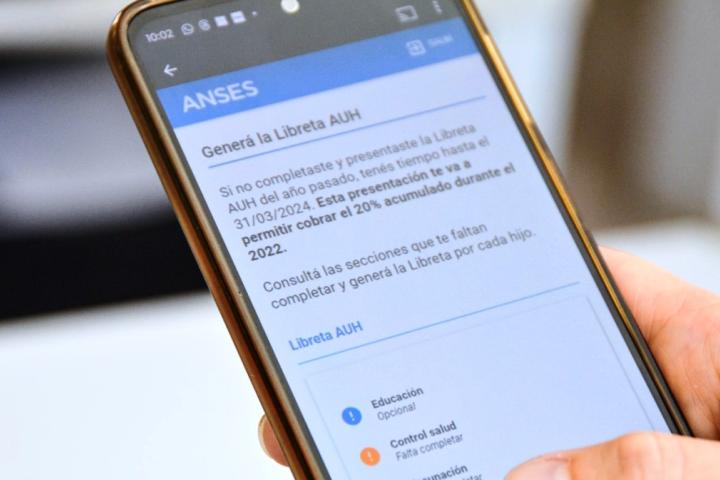Más peor que sus padres
Quizás el problema no es no poder vivir como sus padres; es querer vivir como sus padres.

Una frase recorre España y la perturba. Hay frases, de tanto en tanto, que se instalan: crean realidades. Simulan que describen pero, en realidad, producen lo que dicen. En España –y en tantos otros sitios– una de las más exitosas de estos últimos años es esa que proclama que los jóvenes de ahora, los que tienen ahora entre 15 y 35 años, van a “vivir peor que sus padres”.
La utilidad de esas frases es que sirven para decir mucho más que lo que dicen. Cuando una se impone la repetimos como perros –y, al decirla, decimos bastante más que lo que suponemos que decimos. En este caso –como en la mayoría– la pregunta está clara: ¿qué es lo que define las vidas de esos padres, qué las hace mejores que las de sus hijos? Los hijos, decíamos, tienen 20 o 30 años; sus padres navegan entre los 50 y los 60. Tenían, por lo tanto, 20 o 30 en 1990. En esos días España ya olvidaba su larga dictadura, se habituaba a la democracia y cierta modernidad y su entrada en la Unión Europea la había vuelto más o menos rica: destruía sus industrias pesadas y su clase obrera, se concentraba en construcción, turismo, servicios y cultivos, y el dinero –de ayudas europeas, de especulaciones varias– circulaba. España se volvía un país de carreteras nuevas y coches más nuevos, universidades nuevas y estudiantes más nuevos, pisos nuevos e hipotecas más nuevas todavía.
Esos muchachos –esos padres– tenían expectativas que sus padres, décadas antes, no habían tenido: un buen trabajo fijo, una casa comprada, un auto reluciente, unos hijos en la universidad. Esos muchachos –esos padres– tenían una vida que era una síntesis de lo más temible: la seguridad de que, treinta años después, seguirían en la misma oficina, pagando la misma hipoteca, cambiando el mismo coche. Era la vida misma y les gustaba: se habían convencido de que era un privilegio.
Ahora, la mayoría de estos muchachos –sus hijos–, dicen, vivirán peor porque no tendrán todo eso. Entonces la frase les sirve a políticos, medios, sociólogos y demás comentaristas para fijar cierto orden y ciertas prioridades: vivir peor es no conseguir empleo fijo ni hacer familia ni armarse un futuro más o menos seguro. Es cierto: casi la mitad de esos jóvenes no tiene trabajo. Son –se dice siempre– la generación mejor preparada, más estudiada de la historia española: pocas veces pueden hacer lo que estudiaron. Tampoco tienen muchas chances de comprarse una casa –a menos que papá y mamá los socorran– y, por lo tanto, de “formar una familia”, tener niños, todas esas cosas que sus padres emprendieron con entusiasmo y ciertas garantías.
Pero, con perdón, eso solo implica vivir peor que ellos si se supone que ese es el modelo. Quizás el problema no es no poder vivir como sus padres; es querer vivir como sus padres. Tantos, estos años, se prepararon para un futuro que fue quedando viejo: una sociedad que existía y ya no existe –ya no les da el lugar que suponían– y ellos quieren que vuelva a existir. En la protesta aparece a menudo el incumplimiento de la promesa protestante: si te esfuerzas, lo conseguirás. Traducido: si cumples con las reglas –si estudias, si te adaptas– tendrás seguridad. Lo que quedó negado fue ese camino recto como vía de promoción social, entre otras cosas. O la idea de promoción social en esta idea de sociedad.
La solución –si acaso, con perdón– sería pensar en esos padres que vivieron bien porque no querían vivir como sus padres. Pensar cómo sería no vivir como ellos, no tratar de vivir como ellos.
Lo que llamamos la modernidad empezó cuando millones no quisieron vivir como sus mayores. Lo habían hecho durante siglos: el hijo heredaba la hectárea o la herrería de su padre, que la había heredado de su padre, y hacía lo mismo que él en el mismo lugar; esa idea terminó de romperse con el auge de las ciudades y los transportes y las fábricas, caída de los dioses. Aparecía un mundo diferente, uno que cambiaría sin parar, donde todo consistía en saber inventarse un futuro –que podía ser común o individual o una buena combinación de ambos.
Ahora es difícil. Se nota mucho: vivimos en una sociedad –en una época– que todavía no ha conseguido armarse un futuro que la atraiga, no imagina maneras de vivir que le interesen tanto que esté dispuesta a trabajar todo lo necesario –a arriesgar todo lo necesario– para llevarlas a la práctica. Es lo que hicieron los modernos y lo llamaron república, democracia, socialismo; es lo que ahora no logramos. Y entonces, sin más ideas que buscar las viejas, aparece la queja de que estos jóvenes “vivirán peor que sus padres”.
Se quejan de que no tienen futuro porque la sociedad no se lo ofrece; los lastra el mito de que a sus padres sí se lo ofrecieron. En el mito de sus padres no hay conquista o invención: fueron creciendo y eso les daba derecho a que les propusieran el empleo y la hipoteca o algo así, porque todo crecía. El mito es, si acaso, el del capitalismo triunfante que podía ofrecer todas esas cosas. Le exigen que lo siga haciendo; no lo hace.
Mientras crean que vivir mejor es reproducir las vidas de sus padres es probable que vivan peor. Es cierto que sus padres vivían mejor: no porque tuvieran ese coche y esa casa y ese empleo sino porque tenían unas expectativas –y, en general, podían cumplirlas. Pero lo importante no es cumplirlas; es tenerlas. Eso es lo que te hace vivir mejor, y ahora parece que no hay. Eso –no la hipoteca, el empleo, la pensión segura– es lo que falta.
Vivir una vida mejor no sería recuperar aquellos proyectos –que son, al fin y al cabo, los que nos han traido hasta aquí– sino inventarse otros. ¿Cuánto tardarán estos hijos en pensar que lo que hace una vida mejor –que lo que hace mejor una vida– es una ilusión nueva? ¿O ya no lo harán ellos sino los que vienen detrás, que aprenderán de ellos y les enseñarán? Generaciones perdidas siempre hubo: son la mayoría. Las generaciones ganadas son pocas; son, en general, las que supieron redefinir qué significa ganar.
Llegarán, supongo –porque siempre llegaron–, y esos sí que vivirán mejor.